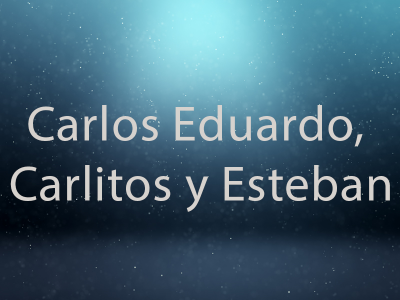CARLOS EDUARDO, CARLITOS Y ESTEBAN
Ese día el coronel estaba tranquilo y contento. Las cosas iban bien. Su hijo mayor había ascendido a capitán siguiendo el sueño paterno de tener un hijo en las altas esferas del Ejército Argentino. Sus adoradas mellizas cada una en lo suyo; profesora de Filosofía una y doctora en Derecho la otra. Su esposa disfrutando de una buena jubilación luego de más de treinta años de ejercer la docencia en diferentes lugares del país. El, especialmente ese día estaba gozando de la lectura del balance de su empresa. Enormes ganancias el último año y muy buena relación con sus socios, en especial con la hermana de uno de ellos.
Carlos Eduardo, el coronel, se disponía a desayunar con su mujer Felicitas. De su Salta natal mantenía la costumbre del mate con yuyitos y lo disfrutaba cada día. En los más lejanos destinos donde fue llevado por su profesión se aseguraba la provisión de ellos. Felicitas, porteña de buena familia tomaba su café con tostadas recién hechas, cosa que hizo también en lo numerosos lugares donde acompañó al ahora retirado coronel. Desde hacía años vivían en Buenos Aires, en un barrio residencial.
Su rutina matinal era el gimnasio donde mantenía en muy buena condición su imponente físico. Alto, fornido y musculoso se lucía ante las damas y, seductor al fin, también ante los flacuchos que querían parecérsele. Se alimentaba sano y su actitud era marcial aún en los mínimos detalles. Su porte y su andar no permitían dudas a la hora de adivinar a qué se dedicó en su vida activa. Joven, 51 años de edad con muchos de servicio y varias campañas antárticas le habían permitido colgar el uniforme tempranamente. Pero era militar hasta le médula y así lo sentía y lo inculcaba. Nunca un desliz. Siempre el ejemplo. Entró al Liceo Militar por insistencia de su padre, inmigrante gallego y militar frustrado. Allí encontró el sentido de su vida. En ese tiempo participó de numerosas situaciones de gran compromiso y aun estando en desacuerdo obedeció las órdenes recibidas e hizo que sus subordinados lo siguieran, cosa que hacían convencidos porque lo reconocían como el líder que era.
Carlos Eduardo, hasta su nombre era imponente, trató a Felicitas con respeto y la cuidó y la contuvo cuando pasaron años difíciles viviendo en lugares lejanos, solitarios y con los peores climas imaginables. La acompañó en sus embarazos y siempre estuvo a su lado para lo que fuera necesario. Ambos tenían una presencia notable por su educación y fineza; eran requeridos en los círculos sociales en los que les tocaba actuar. Sus hijos educados a su estilo eran el ejemplo a seguir para los demás padres; los tres cargaron toda su vida con esto.
Al retirarse el coronel formó una sociedad con dos ex colegas y emprendieron un fructífero comercio de importación y exportación. Gracias a los contactos de los tres pudieron en poco tiempo armar una empresa poderosa y todos los años repartían grandes sumas de dinero. Carlos Eduardo destinaba una parte de sus ganancias a obras solidarias en su provincia natal. Sólo él sabía que era una forma de limpiar su alma por acciones muy oscuras que llevó a cabo en épocas en las que tenía que obedecer o irse. (¿?).
Desde esos tiempos sufría un tenaz insomnio que resolvía con medicación y dosis cada vez mayores de finos whiskies importados. ¿Remordimientos…?
Su marcialidad lo llevaba a tratar a su hijo mayor como “mi soldadito” al principio hasta “mi futuro general” cuando era cadete. Esto prendió fuerte y César Augusto, tal su nombre, ya era un encumbrado militar, fiel concurrente a la iglesia del barrio donde vivía con su flamante esposa.
Ese mismo día Carlitos y Esteban despertaron tarde cada uno en su humilde vivienda de la villa “La Esperanza”, al costado de la vía del ferrocarril fuera de servicio hacía muchos años. Eran primos y vivían uno frente al otro con una gran familia compuesta de forma bastante irregular, ensambles cruzados y tal vez algún incesto. El padre de Carlitos no vivía allí. Estaba preso desde que bajo efectos del alcohol se trenzó en una rencilla que terminó con su oponente muerto. Antes de eso era uno más de la villa, trabajador de obra y alguna que otra pintura. No pudo, no supo educar a sus hijos como a él no lo habían educado. Apenas sabía leer y escribir, pero era consciente de la importancia de saber hacerlo bien. Sus circunstancias lo llevaron a una vida azarosa y a sobrevivir cómo se podía. En su provincia natal, Formosa, no había trabajo y el que se conseguía era casi esclavo por lo que un día decidió junto a su primo irse “pa’los buenosaires”. Allí seguramente podrían llegar a ser alguien. Los resultados no fueron los esperados y terminaron en la “La Esperanza” con el deseo de algún día volver a su tierra natal.
Esteban tenía un hermano mayor que lo inició en la rebeldía y poco a poco cayó víctima de las drogas y comenzó a delinquir para procurárselas. Lástima que en esto arrastró a Carlitos. Al principio simples raterías, pero al ganar confianza también ganaron enemigos y tuvieron que aprender a defenderse; se hicieron hombres antes de tiempo. Agiles y buenos corredores, escapaban fácilmente de la policía que tampoco se esforzaba mucho para detenerlos. A veces, el delito tiene una justificación social.
Así, cuando llegaron a los dieciséis y diecisiete años respectivamente eran expertos ladrones y habían dormido en más de una comisaría. Excepcionalmente usaban armas de verdad, mejor asustar con réplicas o cuchillos de grandes dimensiones. Lo logrado en sus fechorías lo utilizaban para sus vicios y para ayudar a sus familias. No eran egoístas y si había que ayudar a alguien estaban siempre presentes.
Ese mismo día apareció por la villa un sujeto proveedor de armas a quien las necesitara y estuviera dispuesto a pagar por ellas. Venta o alquiler, eso sí, en este caso con garantía. Esteban lo abordó deseoso de tener un arma en serio, propia. Se sentiría más seguro y respetado. Y como tenía unas reservas de dinero compró dos pistolas calibre 22 largo. Usadas en buen estado y con la numeración limada. Pensó en regalarle una a Carlitos; no le diría nada para que la sorpresa fuera mayor.
Por la noche iban a “trabajar” en una casa que ya habían pispeado hacía unos días. Buen aspecto, se diría que sus habitantes vivían bien y tendrían valores que repondrían con el cobro del seguro; parecía fácil entrar y siempre había poco movimiento. Llegaron en la moto de Carlitos, la escondieron en las cercanías y dieron dos vueltas a la manzana evaluando las posibilidades. Habían pagado por el dato a los que recorrían los barrios buscando posibles “objetivos”. Les pareció bien, rejas no muy altas, escalables, no había perros y a pesar de ser temprano las luces se fueron apagando desde la planta baja hasta quedar todo a oscuras excepto lo que parecía el dormitorio de los dueños de casa.
Antes de iniciar la tarea Esteban le mostró a Carlitos las armas recién adquiridas, puso una en su mano e hizo que la apretara para que la sintiera “suya”.
-
Conch’e tumadre boludo, te dije que no me gustan los fierros.
-
Agarrála forro…es pa´seguridá…gil…!
-
Mierda la seguridá tarado…si nos cazan con esto lo rati nos fusilan…esa mierda que fumá te quema la cabeza idiota…no la quiero…
-
Agarrála carajo…nunca se sabe que pue pasar…es tuya…te la regalo…
Así lo convenció Esteban a Carlitos de comenzar a utilizar armas para su “trabajo”; de apuro. Verificaron que estuvieran bien cargadas y saltaron sin dificultad hacia el parque que rodeaba la casa. Ni bien estuvieron adentro se escondieron detrás de unas plantas para elegir por dónde entrar.
El coronel, contento con el balance y por la tarde que había pasado con la hermana de su socio bebía su whisky favorito pronto a dormir. Felicitas ya se había rendido al sueño dejando su libro caído sobre la alfombra. Se sentía seguro a pesar de todo lo que pasaba. Su casa era prácticamente infranqueable. Había hecho instalar un sofisticado sistema de seguridad que encendía luces dirigidas al lugar donde hubiese movimientos al mismo tiempo que daba aviso a la comisaría de la zona. Tenía varias y poderosas armas que sabía utilizar muy bien y no tendría reparos en hacer lo que fuese necesario para defender su familia y su propiedad. La tradición la tenía incorporada, su padre siempre le hablaba de la hidalguía y los valores de Francisco Franco.
Pasó lo que tenía que pasar, Esteban y Carlitos salieron de su escondite para ir a una ventana que parecía fácil de abrir haciendo que una potente luz los dejara al descubierto y la sonora alarma despabiló al coronel quien de inmediato apagó la única luz encendida. Sin temor, sabiéndose en terreno propio y con tranquilidad tomó su pistola Glock con quince balas en el cargador. Despertó a Felicitas, se asomó hacia donde apuntaba el foco de la alarma y le pareció ver dos sombras detrás de un arbusto; sin dudar abrió en silencio la ventana y disparó siete veces en esa dirección calculando mantener reserva de munición aunque tenía otro cargador bien a la mano.
De los siete tiros a través de la planta uno le pegó a Carlitos en el medio del pecho haciéndole estallar el corazón, el otro, en el cuello, estuvo de más. Murió antes de caer al piso. El coronel advirtió esto y la sangre comenzó a hervirle en las venas haciéndolo sentir un héroe. Estaba preparado para esto, es más, deseaba hacerlo, y lo estaba haciendo muy bien. Seguro que el delincuente no estaba solo bajó las escaleras demasiado seguro de sí mismo, sabiendo que ya estaría la policía en camino se aventuró fuera de la casa por una puerta lateral. Anduvo sigilosamente unos metros recorriendo los pocos metros que lo separaban de donde suponía estaba el cómplice del ladrón caído. Se encontraron frente a frente.
-
Guacho ju’na gran puta…! Hiciste cagar a mi primo…tomá, tomá…gritó Esteban mientras disparaba.